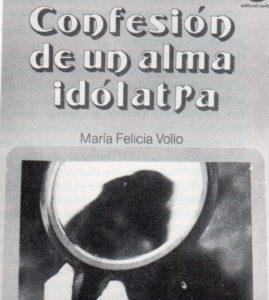
Por María Felicia Volio
Reproducido con permiso del libro «Confesión de un alma idólatra «, publicado por Editorial Caribe.
Le sucedió un día que una hermana muy querida en el Señor, Grace Strachan de Roberts, me invitó a dar una charla en la Casa de la Mujer Cristiana. Me dice que se trata de un grupo numeroso de señoras cristianas que se han reunido durante una semana para un seminario, y me da el tema de la charla: «Pedagogía Cristiana». Grace sabe que durante muchos años di clases en colegios religiosos y diferentes centros y le parece que nadie mejor que yo puede tratar ese tema.
Con gran entusiasmo fui preparando la charla -anotaba mis esfuerzos y mi dedicación en todo momento, hacía ver cómo siempre me había preocupado por dar la mejor enseñanza, en la mejor forma y con las técnicas más modernas. Explicaba mi empeño por dar siempre un rato de orientación a los jóvenes y exponía algunos casos en los cuales había realizado actos realmente edificantes a favor de mis alumnas contando siempre, claro, «con la ayuda de Dios».
Llegó el día tan ansiado. Tengo todo listo y voy saliendo del dormitorio con la charla debajo del brazo, cuando en eso oigo una voz clara y tierna que me habla interiormente, pero me parece que fue, al mismo tiempo, desde afuera. La voz me dice: «Eso no … » Y yo contesto de inmediato: » ¡Pero si ya lo tengo listo!» Mi esposo que estaba medio dormido, haciendo la siesta del mediodía, me dice asustado: «¿Qué pasa?» Yo le digo que acabo de oír una voz y que al instante supe lo que me quería decir. Y le cuento cómo en cuestión de segundos en el momento que reclamé, supe que el Señor no aceptaba mi testimonio tal como lo había escrito. «En un instante, en un instante», repetía yo agitadamente feliz, » ¡en un instante él me ha dicho!» Mi esposo no entendía, pero yo sí, y estaba profundamente emocionada. Me senté en la cama y le empecé a explicar: «El Señor me ha hecho ver, con esas dos palabras, que yo no fui realmente un ejemplo de profesora cristiana en mis trece años de profesora». Al decir esto, Eugenio se sienta de golpe en la cama y me dice: «¿Cómo es eso? Siempre te vi esforzándote al máximo, tratando de … «
«Pero no», le interrumpo. «El Señor dice que eso fue simple humanismo, que eso que hice lo pudo hacer cualquiera. Era esfuerzo humano, en la carne … «
Eugenio no entendía cómo con dos palabras: «eso no … » ya yo decía que el Señor 1e había dicho todo eso. Pero yo le aseguraba: «Es cierto, fueron dos palabras, pero la explicación vino segundos … segundos después y es tan extensa que podría seguir diciéndote más sobre el asunto». A él se le hacía muy complicado ver cómo una persona podría estar de buena fe y dando todo lo humanamente posible, y sin embargo no estar actuando como cristiana. Pero yo sí lo entendía porque aquella semilla, expresada en dos palabras, había germinado, y dado fruto instantáneo.
Llegué a la Casa de la Mujer en feliz expectación.
Me sentía como una niña a quien el papá le ha dicho: «Ahora, anda y diles lo que te expliqué». No conocía a la mayoría de las personas que formaban el público y por unos momentos, al llegar el turno de hablar, sentí un poco de temor. ¿Por qué veía sus caras tan desanimadas? ¿Aceptarían lo que iba a decirles?
Lo primero que dije fue: «En el programa está anunciado que debo hablarles del tema pedagogía cristiana … pero el Señor lo ha cambiado y me ha dicho que comparta con ustedes lo que él acaba de enseñarme. Por lo tanto, el tema será mi confesión, confesión de cómo pude ser buena y esforzada en mis años de enseñanza, pero no necesariamente cristiana».
El cambio en las caras ensombrecidas fue instantáneo. Más tarde iba a escuchar la razón: «¡Teníamos tanta pereza de oír su charla sobre pedagogía!»
Mi corazón se derramó en una confesión, sorpresa para el público y sobre todo para mí. Me escuchaba confesando vanidad. Les decía cómo una señora me había aconsejado hacer uso de mi apellido y de mi posición en sociedad para que «esas niñas pretensiosas» no me hicieran leña. Este consejo me había sido muy útil ante todos los adolescentes que formaban generalmente mi alumnado.
¡Yo era «quien era» y nadie me iba a tratar como a una «empleada» ya porque estaba recibiendo un sueldo!
Confesé independencia. Confiando en mis estudios, mi habilidad en hablar el inglés y en las técnicas sicológicas, no me había acordado de que la fuente de Vida era el Señor.
Confesé mi religiosidad fundada en principios, ideales y regulaciones. Si bien era cierto que siempre apartaba un rato del período de clase para dar orientación moral y apoyo, esto lo hacía de mi propia iniciativa y contando únicamente con mis conocimientos.
Confesé mi soberbia. Si siempre sentía urgencia de dar fin a la enseñanza en un centro educativo para pasar a otro, era porque no aceptaba mis limitaciones y por eso huía. Huía de mí misma, de mi fracaso por no haber hecho lo «perfecto» y por no haber llenado las necesidades de todos mis alumnos. No era dios y lo sabía, pero no lo aceptaba.
Confesé mi falta de amor. Había simpatizado con mis alumnos, había pretendido ser la mejor maestra para ellos, me preocupaba tremendamente por enseñarles en la mejor forma y el máximo de eficacia, pero no recordaba haber orado por ellos. No había tomado cada nombre en la lista … para presentar las necesidades de cada cual al Señor.
Jesús tenía una ética muy diferente a la nuestra. Para él, lo humano era algo «natural» y no tenía mérito en su Reino. El sabe que la obsesión de una persona por «cumplir con su deber» es síntoma de que tiene que probar su eficacia para no condenarse a sí misma. El sabe que nosotros queremos valernos por nosotros solos y que probamos con los hechos que él no es el Señor de nuestra vida.
La ética del reino de Dios es muy exigente. Lo vemos en estas palabras de Jesús: «Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente.»
Tuve ocasión de ser reprendida nuevamente y una vez más el Señor me dio una enseñanza íntima, muy personal y conmovedora.
El reverendo Sidney Goldfinch me puso a cargo de un grupo de niños de edad escolar, entre los nueve y los doce años. Se trataba de niños norteamericanos, cuyos padres vienen al país para aprender español en el Instituto de Idiomas. Don Sidney organizó un grupo de 15 niños durante el verano para que éstos recibieran lecciones de español. El lugar donde se daban las clases era una casa de habitación donde vivían los padres de dos alumnos.
El día en que don Sidney llegó en su microbús con los alumnos, me pidió una cosa: «Si no puede con estos dos varoncitos, avíseme y veré adónde los coloco.» En mi acostumbrada eficiencia resolví el problema en la siguiente forma: uno era mayor que todos los alumnos y ya sabía español. Pues, que uno se entretenga jugando con los juguetes o libros de los niños de la casa, y el menor se siente a escuchar la clase. El asunto me incomodaba, pero no quería perder el dinero que recibía por aceptar estos dos niños.
Con el tiempo los dos, el grande y el pequeño, probaron ser un obstáculo para mantener la disciplina en su punto ideal.
Había tratado de quedar muy bien con los niños, puesto que eran hijos de personas cristianas, merecedoras de toda consideración, y no comprendía cómo unas cuantas niñas se estaban poniendo difíciles en clase, al extremo que las encontraba hasta groseras. Un día, era tal mi frustración, que me paré frente a la clase sin poder pronunciar palabra. Simplemente pensaba: esto se ha convertido en una situación triste y penosa … ¿qué hacer?
En eso escucho una voz suave, muy suave pero clara, que me dice: «Porque quien quiere edificar una torre, ¿no se sienta primero a calcular los gastos, y ve si tiene para acabarla?»
Todo el mensaje pasó por mi corazón. Y supe en esos momentos cuál había sido mi falta. Por no perder veinticinco colones por cada niño semanalmente, yo había comprometido la disciplina de la clase. No había calculado si podía o no aceptar esos niños, simplemente lo había hecho. Los alumnos me miraban esperando. Yo estaba impresionada por lo que acababa de recibir … y sentí la necesidad de confesarme ante ellos. Les dije así: «Ustedes son niños cristianos y conocen la Palabra. Acabo de recibir palabra del Señor. Me ha dicho que hice mal en tomar a estos dos niños. Quiero pedirles perdón.» Las tres niñas que me habían estado causando molestias en forma un poco maliciosa, empezaron a llorar. Una se levantó primero y me dice: «Yo también quiero pedirle perdón.» Las otras dos hicieron lo mismo. La clase estaba embriagada de la presencia de Dios.
Hace meses no entro en una iglesia católica. ¿Habré dejado en el olvido todos aquellos años de ardiente devoción en este templo de San Pedro que en mi diario caminar veo todos los días?
¿No siente mi alma nostalgia de la misa, la liturgia, los mensajes del sacerdote, las ceremonias que tanto amé? ¿No se agita aun en mí el recuerdo de una «religión fácil, de una piedad suave y dulce que envolvía cada día todo mi ser?
He aprendido a aceptar todo lo que soy, lo oscuro, lo claro que hay en mí. Acepto dudas, malos y buenos pensamientos, acepto mis buenas y malas intenciones, mis sentimientos que me hacen feliz y los que me turban. Todo eso soy yo, pero ahora Jesús vive en mí. A él se lo expongo todo. ¿No es él el Mesías?
«Yo he venido,» dice Jesús, «a anunciar a los ‘pobres’ la Buena Nueva.»
Yo ya me he declarado pobre.
«He venido,» dice Jesús, «a proclamar la libertad a ‘los cautivos’.»
Yo ya -por su misericordia- he comprendido que estuve y en parte estoy todavía cautiva.
«He venido,» dice Jesús, «para dar vista a los ciegos.»
Cuán ciega he sido y todavía lo estoy.
«He venido,» dice Jesús, «para dar libertad a los oprimidos.»
¡He estado oprimida por tantos complejos, tanta actividad egoísta y soberbia!
«He venido,» dice Jesús, «para proclamar un año de gracia del Señor.»
Necesito ese tiempo de gracia. ¡Necesito que resuciten partes de mi ser que yacen todavía muertas!
«Confieso, Señor, ser pueblo idólatra.»
A través de una vida de religiosidad, María Felicia Volio, dama costarricense de distinguida ascendencia, buscaba a Cristo, estaba realmente adorando fantasías, producto de su propia imaginación. En lugar de conocer la realidad, prefería enamorarse de sus propios sueños y de las criaturas proyectadas de sus propios deseos y gustos. Pero Dios fue paciente con ella y poco a poco la condujo a la verdad.
¡En su libro muchos verán reflejada su propia vida!
Reproducido de la Revista Vino Nuevo. Vol. 5 nº 3- octubre 1983..
