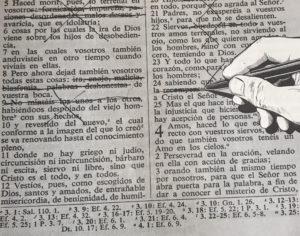
Por R. J. Rushdoony
Tres incidentes recientes, y sin relación entre sí, han traído a mi atención la rebelión del hombre contra las normas de Dios y sus intentos de establecer un relativismo moral basado en su propio criterio.
Primeramente, oí a un erudito de la Biblia, evangélico, atacar la autoridad de la Santa, Biblia. Se mostró intensamente crítico de la doctrina que dice que Dios no sólo dio una palabra infalible, sino que también protegió su transmisión. Dicha doctrina, decía él, terminaría con el «escolasticismo bíblico», y tenía razón. Hombres de letras así ya no determinarían de entre la variedad de textos cuál fuese el auténtico. Ya no opondrían a Dios contra Dios.
En un segundo incidente, un hombre sexualmente inmoral admitió que no tenía tanta actividad sexual como sus amigos casados; que algunas cosas no le satisfacían; que el peligro de una infección era una inconveniencia (y una vez una realidad); y que a veces podía costarle muy caro. «Pero», decía él, «no hay nada igual.» Cuando se le preguntó por qué, sonriendo dijo: «Por la excitación del pecado.»
El tercer incidente tiene que ver con mi libro, Institutes of Biblical Law, que ha incomodado a muchos eclesiásticos. Algunos en su reacción han sido belicosos en la prensa, por palabra y a mí personalmente. Un hombre resumió lo que otro estaba diciendo, así: la ley bíblica es demasiado prescriptiva; un estilo de vida así está obviamente a un nivel moral «inferior», mientras que el Espíritu Santo (dicho sea de paso, el hombre no era carismático) nos lleva a un plano moral «superior». ¿Superior que la ley de Dios? ¿Qué serían los preceptos morales superiores que podría ofrecer?, o ¿qué orden nuevo le había mostrado el Espíritu a él?
Como respuesta a estas preguntas, primeramente fue muy vago y después se volvió muy enojado. ¡Otra vez estaba siendo yo prescriptivo! Pero él estaba equivocado. Es la Palabra de Dios y no yo que es prescriptiva. Con toda claridad e infaliblemente dice: «Este es el camino, andad por él» (ls. 30: 21).
Rebelión contra las prescripciones de Dios
Casi desde el mismo comienzo, el problema del hombre ha sido su rebelión contra el camino prescriptivo de Dios. Por esta razón, estuvo listo para escuchar el reto del tentador: «¿Conque Dios os ha dicho…?» (Gen. 3: 1). Es una forma rebelde de decir: «Allí va ese Dios estrecho, prescribiendo otra vez, cuando el derecho de todos los hombres es ser su propio dios, determinando la ley y lo que es bueno y malo para él (Gen. 3: 5). ¿Por qué tiene que haber una ley y una rectitud prescrita por Dios? «Sería más espiritual» (y recuerde que Satanás es un ser espiritual, aunque totalmente contrario al Espíritu de Dios) «y los hombres podrían alcanzar un nivel superior si se libraran de las prescripciones de Dios.»
Pero después de Adán, ¡Dios siguió prescribiendo! La Biblia es su ordenamiento para el hombre. Nos dice lo que Dios requiere de los hombres. La Biblia no es un libro inspiracional; nos dice la verdad con respecto a nosotros mismos y la proclama abiertamente: «No hay justo, ni aun uno» (Rom. 3: 10). por medio de ella, el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado (Juan. 16:7-9) y nos hace caer de rodillas llorando. (¡Qué humillante!). La Biblia es un libro inspirado, no necesariamente inspirador y un libro de mandamientos, no de sugerencias amistosas.
Pero los hombres hoy han abandonado la ley de Dios como el estándar definitivo de la moralidad. Voluntariamente han hecho a un lado su ley en favor de sus propios caminos y han insistido en que el hombre es la medida de todas las cosas.
En un editorial largo e intenso, Los Angeles Herald-Examiner del 9 de junio, 1981, expresaba horror con respecto a la posición contra el aborto que el Senador Jesse Helms de Carolina del Norte ha tomado, y su conclusión fue: «Y nos preocupa más cada día que los políticos que se oponen a la libre elección comienzan a no importarles lo que sus votantes piensen en este asunto. Después de todo, según lo ha proclamado recientemente el Senador Helms, sus instrucciones no vienen de los votantes mortales, sino del Monte Sinaí. Podríamos estar al borde de verdaderos problemas.» La idea de que el hombre debe buscar a Dios para encontrar la ley y no a los hombres (o a los votantes) era sumamente ofensiva para este editor.
¿Quién es soberano?
El asunto en discusión es, por supuesto, de señorío, o dicho en lenguaje moderno, de «soberanía.» El señor y soberano de una sociedad es su dios y legislador. Es el dueño de todas las cosas, y estas viven por su gobierno total, se mueven, son y tienen su ser bajo él.
Nuestro problema es que nuestro soberano ya no es el Dios de las Escrituras. Los pueblos y las naciones han hecho al estado el soberano. La palabra «soberanía» fue omitida deliberadamente en la constitución de los Estados Unidos; sus redactores sintieron que el término se podía aplicar únicamente a Dios y no a un gobierno civil. Pero el gobierno federal y todos los estados afirman ahora rutinariamente su soberanía, es decir, su deidad y señorío sobre el hombre. El legislador de cualquier sistema es siempre el verdadero dios de ese orden social. En lo que concierne a millones de norteamericanos en nuestros días, el señor sobre ese país claramente no es el Dios de las Escrituras.
Nuestras leyes de ahora son un testigo de que hay otro dios que nos domina. El homosexualismo está legalizado; el aborto también, y en unos pocos años ha extinguido a más de ocho millones de vidas. Nuestras leyes, las importantes y las frívolas, son generalmente humanistas en su propósito y la premisa religiosa de la democracia desde tiempos antiguos hasta el presente es muy evidente: vox populi vox dei: «La voz del pueblo es la voz de Dios.» Este nuevo dios habla ciertamente, pero no con gracia.
El punto moral está así íntimamente ligado con la cuestión de la soberanía. ¿Quién es el señor? ¿Cristo o el estado? ¿Dios o el hombre? Nuestra nación y todas las del mundo están en la gran necesidad de confesar lo que Isaías dice: «Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros; pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre» (ls. 26: 13).
Los que creen que el Dios trino de las Escrituras es el Señor obedecerán cada palabra suya (Mt. 4:4). Conocerán que la Palabra de Dios es inspirada por el Espíritu (2 Tim. 3: 16); que la Palabra que Dios ha exhalado es ley, gracia, salvación y reprensión. A través de esta Palabra prescriptiva y en ella, el Espíritu habla del pecado, de la justicia o la rectitud y de juicio (Jn. 16:7-10), «y donde el Espíritu del Señor está, hay libertad» (2 Cor. 3: 17).
Por supuesto que los hombres definen la libertad de diferentes maneras. El hombre en rebelión contra Dios define su rebelión como libertad. Los hombres guardadores de su pacto ven la ley de Dios como libertad. Realmente, Santiago la define como «la ley perfecta … de la libertad» (Stg. 1: 25), y nos informa que su ley y nuestra libertad es perfecta. Todos los que comprenden esto, son hacedores y no oidores olvidadizos.
El hombre «todopoderoso»
Cuando se discute el relativismo moral, hay una distinción sutil pero básica que tiene que hacerse. El término «relativismo moral» se refiere generalmente a las normas humanistas de nuestros días,» éticas de situación, existencialismo y escuelas de pensamiento similares. La moralidad, en tales pensamientos, es desvestida de todo carácter obligatorio y se convierte en «lo que me satisfaga». Sin embargo, este relativismo es únicamente con respecto a la ley moral a la que el hombre se opone, en este caso, la ley de Dios. Lo que el hombre está diciendo en realidad es que su propia voluntad es la ley moral absoluta, y que todas las cosas tienen que traerse a la corte del hombre «todopoderoso» para ser juzgadas. Toda ley es entonces relativa al hombre.
La Biblia, no obstante, es muy clara en que la ley es relativa a Dios. Es una expresión de su soberanía; manifiesta su santidad y su rectitud (o juicio); y testifica de su vida y espíritu. No podemos estar en el Señor ni ser de él y desobedecer su palabra-ley. Así lo ha dicho Harold J. Brokke: «Para bien o para mal, quien sea o lo que sea que reciba nuestra preferencia y obediencia suprema es dios para nosotros… Dios ha revelado su voluntad; el hombre tiene que decidir quién será Dios.»1
Relativismo moral entre los cristianos
El relativismo moral, es decir, las éticas humanistas, infectan a muchos que profesan creer la Biblia de pasta a pasta. Un ejemplo lo da un pastor de una denominación grande que hace unos años me decía de los triunfos que esa iglesia había logrado con la ordenación de las mujeres y los «derechos» de los homosexuales. Decía él que si los hombres que profesaban ser evangélicos y/o reformados (es decir, que creían en la Biblia) hubieran permanecido firmes, ambas causas hubieran sido derrotadas.
¿Qué fue lo que indujo a estos ostensiblemente creyentes pastores a votar en favor del ordenamiento de mujeres y de los «derechos» para los homosexuales? Su postura era ésta: Necesitamos hacer nuestra defensa y testimonio en el punto clave; es decir, en la necesidad de nacer de nuevo, y mantener abiertas nuestras líneas de comunicación en los asuntos «circundantes». Un conocido profesor de seminario y conferencista ha dicho a sus estudiantes que, si bien él cree en la infalibilidad de las Escrituras, piensa que no es sabio enfatizarlo por ser «una doctrina divisiva.»
Sin embargo, hay un problema en este enfoque. Si sentimos que tenemos la libertad de acercarnos a la Palabra de Dios y tomar de ella cualquier cosa menos que su totalidad como nuestro estándar, hemos negado su finalidad y su autoridad. La tratamos entonces como un recurso para usarse a nuestra voluntad, una voluntad humana. Observe lo que pasa: los pastores en esa denominación que transigieron, hicieron su defensa en un punto, la salvación del hombre. Si esta es nuestra línea de batalla, somos humanistas en verdad, porque nuestro Señor dice claramente: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia; y todas estas cosas os serán añadidas» (Mt. 6:33).
Para el Señor, su reino y su justicia son primeros. Nuestra salvación debe verse en términos de los propósitos del reino de Dios; somos salvados para glorificar, alabar y servir a Dios. El propósito de nuestra salvación está centrado en El. De manera que podemos profesar y creer toda la Palabra de Dios, pero si hacemos de nuestra salvación el enfoque del evangelio y no el reino de Dios, habremos introducido una norma extraña y estamos en el mismo terreno de los humanistas. La ley es, entonces, la voluntad del hombre, no la infalible y santa palabra-ley de Dios.
Es un pensamiento humanista y una negación del estándar absoluto de Dios imponer nuestra voluntad al Señor. Si hubiera que elegir entre nuestros deseos y la ley de Dios, la ley de Dios tiene que prevalecer. No nos atrevamos a racionalizar nuestros deseos para convertirlos en causas santas. Hace unos años advertí a un amigo (quien desde entonces no me dirige la palabra) que no se endeudara. Su causa, me dijo él, era la obra del Señor y que él estaba en lo correcto. Lo que quería hacer era un plan excelente protestaba, y muy importante para el reino de Cristo. De nuevo él estaba en lo cierto. El pensaba que eso justificaba el endeudarse fuertemente por la causa, y en sus propios ojos era una marca de fe. Pero estaba bien equivocado.
La Biblia advierte contra las deudas. Lo que planeaba hacer era un pecado y el pecado no se convierte en virtud, aunque se haga supuestamente por amor a Dios. La idea de este hombre era buena, pero el Señor quería obviamente que procediera a un paso más lento de lo que él quería.
Es pecado, y no menos ofensivo para Dios que el pecado de los incrédulos, que el hombre escoja el tiempo más oportuno para él y se lo imponga a Dios. El pecado sigue siendo pecado, no importa quién lo cometa. Sus pecados y los míos no son menos temerosos porque creamos en el Señor, ni son menos evidentes de un relativismo moral en nosotros.
Dios como Centro
El mundo en que vivimos se caracteriza por una ley que dice: «Haz lo que quieras: exprésate, realízate; sé libre.» Nuestras leyes son hechas por el hombre. Nuestro dinero no tiene ningún respaldo; nuestra política no está gobernada por la ley de Dios, sino por la voluntad y el voto de los hombres. Dondequiera que se vuelva el énfasis es humanista y relativista. Es fácil citar evidencias del relativismo moral, pero que nos centremos en Dios, nosotros mismos, es otra cosa. Queremos que nuestras vidas sean el centro y cuando somos salvos, a menudo le pedimos a Dios que acepte nuestra centralidad.
Hace unos años conocí a un oficial de una iglesia que era generoso y gran donador para las causas cristianas. También era un adúltero que pensaba que por los muchos servicios que hacía a la iglesia el Señor disimularía sus periódicas escapadas. Se sentía con «derecho» a pecar ocasionalmente. Si nosotros pensamos que sólo podemos ir parte del camino en nuestra obediencia a Dios, limitando y escogiendo las leyes que nosotros creamos son «necesarias», somos pecadores y no mejores que este oficial. No podemos poner a Dios a deuda con nosotros ni comprar exenciones ni indulgencias. Nuestro Señor nos enseña que habiendo hecho todo lo que él requiera, todavía debemos decir: «Siervos inútiles somos; hemos hecho sólo lo que debíamos haber hecho» (Luc. 17: 10).
Lo que se necesita en nuestro día es una adherencia y obediencia inflecxibles a toda la palabra de Dios. Debemos responder al llamamiento con fidelidad bien clara y definida: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová» (Jos. 24: 15).
En los días de nuestro Señor, Roma y Grecia eran los centros del humanismo, el relativismo moral y la «revolución» sexual. Las condiciones morales de entonces eran tal vez peores, mucho más notoriamente perversas que ahora. Este tipo de conducta es de esperarse de los hombres caídos. Es, después de todo, la consecuencia lógica de su caída. También es de esperarse que una sociedad que abandone la ley perfecta de Dios se sentencia a sí misma, como es sentenciada por Dios, a un juicio severo. El capítulo 28 de Deuteronomio y el 26 de Levítico lo expresan claramente. En el universo de Dios y en el tiempo de su escogencia, todo hombre que niegue su señorío paga hasta la última blanca (Mt. 18:34-35).
Sin embargo, el mundo antiguo fue cambiado por la inflexible fe de la Iglesia primitiva y el mundo ahora sólo puede ser cambiado por el poder de Dios produciendo salvación y santificación en nosotros y a través nuestro. En todas las épocas, el pueblo con poder son los fieles hijos de Dios por la adopción de la gracia, porque «a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre» (1Jn. l:12).
El mundo manifiesta lo que se espera de él. El problema es que los que profesan ser cristianos no están manifestando fe. El cristiano es inevitablemente victorioso cuando es fiel. «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe» (1 Jn. 5:4). Somos llamados a ser «Hombres de Dominio» (Gen. 1: 26-28). Si somos fieles, ¿quién podrá hacernos frente en el establecimiento de la ley de Dios y su patrón?
Rousas John Rushdoony recibió su B.A., M.A. y B.D. de la Universidad Pacific School of Religion de California. Ha servido como pastor, misionero y vice-presidente de la Fundacion de Libertad Cristiana. Es el autor de numerosos libros y artículos y es el actual presidente de Chalcedon Foundation, una organización educativa cristiana
1 Harold J. Brokke , The Law is Ha/y, 1963, p. 33
Tomado de New Wine, Octubre, 1981
Recuerdos de mi Padre
Mi padre nos enseñó a construir y a usar parihuelas (mueble para transportar cosas pesadas). Seguramente que su padre se lo había enseñado a él. La camilla se construía con dos palos paralelos y separados con tablas clavadas entre ellos, dejando espacio para las manos.
Se sorprendería ver lo que dos muchachos pueden llevar sobre una de ellas. Si la carga es demasiado pesada, se puede llevar entre cuatro. Estas parihuelas eran usadas por los colonos que no tenían suficiente dinero para comprar carretillos.
A nosotros nos enseñó muchas lecciones valiosas, por ejemplo, que «cada uno tiene que llevar su propia carga»; que «mucho se puede lograr trabajando unidos»; y que «muchas manos hacen liviano el trabajo.»
Los niños de todas las generaciones necesitan aprender de la vida real lecciones como esta. Me alegro que mi padre sacó tiempo para enseñarme sobre estas cosas. El padre sabio anticipa los problemas que sus hijos enfrentarán algún día, y les enseña desde que están muy pequeños.
Vernon Simpson.
Reproducido de la Revista Vino Nuevo vol. 4 nº 9 octubre 1982
