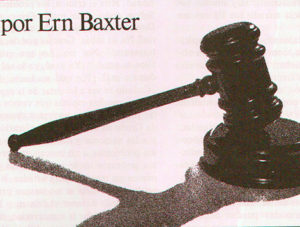
Por Ern Baxter
Ern Baxter ha sido, por mucho tiempo, un líder en el movimiento carismático de los Estados Unidos. Fue pastor durante veinte años de una de las iglesias evangélicas más grandes de Canadá y ha viajado por todo el mundo proclamando el evangelio. Ern es miembro de la Junta Editorial de la Revista New Wine y uno de los ancianos en Gulf Coast Covenant Church en Mobile, Alabama, E. U. A.
Este artículo es tomado de un mensaje que predicó en Australia. Su texto es Romanos 3: 9-27.
Cuando la renovación carismática empezó, yo era ya un predicador experimentado de la Palabra. Mi enfoque eran las grandes verdades objetivas de las Escrituras. Eran mi fuerte. Dejé que otros hablaran de visiones, de sueños, de revelaciones, de escalofríos espirituales y todas esas cosas derivadas de experiencias con las que no tenía que ver, sentía yo, mi llamamiento en particular.
Pero una vez que entré en la dimensión carismática, me vi involucrado en la búsqueda de la percepción consciente de los sucesos espirituales. Comencé a predicar y a enseñar de estas experiencias. Estaba bien, pero me di cuenta que había dejado de ministrar las otras verdades. Por eso, personalmente he determinado regresar a la dimensión objetiva: que yo debo predicar y enseñar las grandes verdades sin distorsión por sentimientos o prejuicios propios, y proveer así un
equilibrio a la enseñanza sensacional que ha surgido en los círculos cristianos.
Estoy sintiendo de nuevo y en toda su fuerza la necesidad que tenemos de estar anclados a los grandes hechos de la redención, como la justificación, la redención, la propiciación, la santificación y la glorificación. Estas no se pueden predicar o enseñar basados en experiencias, sino en el fundamento de la palabra de Dios donde las raíces van profundo. Después que vengan las experiencias, pero primero debo tener algo seguro y sólido donde pueda enterrar mis raíces en busca de vida.
Después de esta introducción, enfocaré una de esas grandes verdades objetivas: la justificación. La vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ejerció un enorme impacto sobre el mundo. Pero le tocó al apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, definir su significado. Fue él quien desarrolló la revelación divina de la justificación por la fe, y fue hostigado, azuzado y perseguido desde el principio, no tanto por el mundo» sino por los líderes religiosos que no querían que predicara esta verdad tan humillante. Porque la justificación, cuando es debidamente enseñada, elimina cualquier sentido de mérito humano y se lo da a Cristo totalmente. Este impacto radical y revolucionario hace que se rebele todo lo que es carnal en el hombre.
El cristianismo se fundó en la justificación, pero cuando éste comenzó a retroceder, durante la Edad Media, la justificación por la fe se volvió en justificación por obras y se hizo necesario una reforma que vino a cambiar el curso de la historia. Martín Lutero fue el instrumento que Dios usó para comenzar la Reforma Protestante con la consigna de «el justo por la fe vivirá».
La Dificultad de Dios
Antes de profundizar en este tema, es bueno establecer algunos hechos que son incuestionables. Primeramente, Dios es Santo. Por su misma naturaleza está completamente separado de toda oscuridad. Dios es luz y en él no hay tinieblas. El es el Dios Santo.
Cuando creó a este mundo, dentro del tiempo y el espacio, puso en él al hombre, hecho a su imagen y semejanza. El hombre era el ápice, el pináculo del proceso creador, y su relación con Dios estaba fundada en la fe y la obediencia. Pero entonces vino la tragedia de la rebelión del hombre. Desobedeció a Dios convirtiéndose en un rebelde y declarando su independencia. Es como si hubiera, dicho: «Yo conduciré mi propia vida. Seré mi propio dios».
Es obvio que eso presentó a Dios con un dilema. El Dios amoroso deseaba bendecir a su preciada creación, pero en su justicia, tenía que castigarla, porque había caído en la rebelión y el pecado. Leemos en 1 Pedro 4: 18 que el justo con dificultad se salva. Quisiera sugerir, tomándome cierta libertad con el texto, que la dificultad para salvar no es sólo del hombre; también Dios se enfrenta a algo difícil. Este es el conflicto: la ley de Dios dice, «mátalo, porque ha pecado y ‘la paga del pecado es muerte’ «, pero el amor de Dios dice, «¡Sálvalo!»
¿De qué manera puede un Dios santo, salvar todavía a su criatura que es perversa? La ley de su naturaleza le requiere castigarla; el amor de su naturaleza desea salvarla. Su conflicto está en ¿cómo salvar lo que debe de matar? La respuesta: por medio de la justificación.
Es de suma importancia definir correctamente la justificación. Justificar significa declarar o pronunciar justo. No es hacer justo. Más adelante en el artículo desarrollaremos este aspecto. Por ahora, valga repetir que justificar es pronunciar a alguien justo.
Este tema trae a la mente la escena de una sala de juicios. Génesis 18: 25 dice que Dios es el Juez de toda la tierra dispuesto a pronunciar sus sentencias. En este tribunal, el Juez no está condicionado por un conocimiento parcial; no se puede sobornar; él es íntegra y totalmente santo en su persona, en sus deliberaciones y en sus juicios. A este tribunal es llevado un hombre culpable de violar las leyes del cosmos. El hombre, la criatura, se enfrenta a Dios, su Juez.
La ley de Dios dicta la sentencia: «Este hombre debe ser condenado», porque Dios ha declarado que el culpable debe ser condenado y el justo absuelto (Deut. 25: 1). Delante de Dios está un hombre culpable. El amor divino desea dejarlo en libertad, pero la ley divina no se lo permite porque es culpable. Hay que hacer algo para que el hombre cumpla con las demandas de la ley y se salve al mismo tiempo.
La necesidad de la Justificación
Si acaso usted no está muy interesado por el hombre culpable en el tribunal, permítame picarle su interés diciéndole que usted es el reo. Para respaldar esta declaración bastan tres cosas que dicen las Escrituras.
Primero, todos los hombres son injustos; no hay ni uno justo; en carácter o en conducta. Romanos 3: 10 señala la injusticia en el carácter. Dice: «No hay justo, ni aun uno». ¿Ni uno? ¿No hay alguien en alguna parte que sea justo? No, ni uno. Se deduce que cuando el carácter es injusto, la conducta lo será también, porque el uno produce la otra. La confirmación bíblica es Romanos 3: 12 que dice: «No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno». El pecado es universal. No hay ni uno justo, ni uno que haga lo bueno. Recuerde que usted es parte de la dificultad; usted es ese hombre injusto en la corte de justicia.
Segundo, no sólo todos los hombres son injustos, sino que. también son culpables. Romanos 3: 19 dice: «para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios». El mundo entero es culpable. Toda boca se cierra. ¿Cuántos de nosotros hemos declarado nuestra propia bondad, sabiendo que lo que decíamos no era la verdad? Pero la Biblia dice que no nos atrevamos a abrir nuestra boca cuando estemos delante de Dios. La boca se cierra porque somos culpables. Nuestro carácter y conducta son injustos y somos culpables de violar la ley de Dios.
El tercer factor que establece la necesidad de la acción de Dios para sacamos de apuros es que todos nosotros estamos condenados. «Por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres» (Rom. 5: 18).
Dios es el Juez y todos estamos en su tribunal. El es perfectamente correcto y después de examinar absolutamente todos los hechos, Dios dice: «No veo ni a uno de ustedes que sea justo en carácter y conducta. Todos son culpables y todos están condenados». La sentencia que merecemos es la muerte.
Fundamento para la Justificación
Antes que se pronuncie la sentencia, regresemos por un momento al propio criterio que tiene Dios para juzgar. Recuerde que justificar a un hombre no es hacerlo sino pronunciarlo justo.
Entonces, si todos estamos allí, condenados, ¿cómo seremos pronunciados justos? No parece posible, pero eso es precisamente lo que Dios dice que intenta hacer. El va a tomar a todos los culpables y pecadores condenados que llenan esa sala de justicia y por medio de cierto procedimiento él podrá ver a una persona y decirle: «Te pronuncio justo».
Tal vez usted piense que esto no sea tan importante y no vea la razón de mi insistencia, pero sí es vital y trascendental, porque si yo fuese aceptado por Dios en términos de la medida de justicia que yo haya efectuado, jamás lograré saber si he alcanzado sus demandas.
¿Siente usted haber cumplido con su cuota de justicia, la suficiente para quedar en la presencia de Dios? La única manera de estar seguro delante de Dios es tener una justicia que sea aceptable para él, y ya que usted no la tiene como resultado de su conducta, ¿de dónde la va a obtener?
¿Si el Señor viniese, cree usted que él se lo llevaría? ¿En qué basa esa creencia? «Hermano Baxter, el pelo se me paró una noche, sentí escalofríos en la espina dorsal y lloré mucho. ¡Estoy seguro que eso me hace apto!» ¿Quién le dijo que eso era suficiente? ¿Está seguro que lloró bastante? ¿Fueron sus escalofríos lo suficientemente fuertes? ¿Eran de tamaño redentivo o eran sólo de convicción?
Muchas personas son como niños silbando cuando pasan por un cementerio de noche. No están muy seguros si se salvarán, pero tienen grandes esperanzas y ponen buena cara.
Quiero que sepa que es posible ver a Dios en los ojos y decirle: «Dios, yo sé dónde estoy parado. Sé de dónde viene mi justicia. Conozco su calidad y sé que es suficiente. He sido pronunciado justo y en esa declaración descanso».
Charles Wesley lo dijo de esta hermosa manera:
Levántate, alma mía, levántate;
Sacude los temores de tu culpa;
El Sacrificio sangrante
En mi favor está;
Ante el trono comparece mi Seguridad,
Mi nombre en sus manos ha escrito ya.
Cinco heridas sangrantes
En el Calvario recibió;
De ellas vierte la oración eficaz
Que suplica con fuerza por mí;
» ¡Perdónale, ‘perdónale, es su clamor,
no dejes morir al redimido pecador!»
Mi Dios reconciliado es;
Oigo su perdonadora voz;
Me toma como a un hijo, temer no puedo más;
Confiado me acerco a él,
Y exclamo: «Padre, Abba, Padre». (T. L.)
También es importante saber lo que no forma parte de nuestra justificación. Romanos 3:20 dice: «Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de El; pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado». Debemos de guardar la ley, pero si estamos tratando de llegar al cielo basándonos en la observación perfecta de ésta, ¿cuántos de nosotros lo lograríamos?
Desafortunadamente, muchos no tienen una concepción exacta de lo que eso significa. Había una hermana en mi iglesia que estaba plagada de su propia rectitud. Una noche se me acercó para quejarse del hijo de otra pareja de la congregación; diciendo lo malo que era y que si no se enmendaba perdería el rapto. Yo le respondí de la siguiente manera: «Hermana, antes de seguir adelante con ese muchacho, ¿qué piensa usted que sucederá con su propio hijo si el Señor viniese ya?» Ella me miró con labios temblorosos Y respondió: «Bueno, estoy segura que en el caso de mi hijo, Dios tendrá misericordia». Dios tendría misericordia para su hijo, pero al otro lo mandaría al infierno.
A veces, todos nosotros somos víctimas de esta clase de pensamiento irregular. Es pecado cuando otra persona lo hace, pero en mi caso sólo es una pequeña falla. En él es, decididamente, maldad; conmigo, es una simple debilidad.
Dios está sujeto a sus propias leyes y es misericordioso, pero su misericordia consiste en proveer una salida para que la ley sea cumplida y no para olvidarse de la rebelión.
«Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado». Jamás logrará hacer suficientes obras desde este momento hasta que muera para lograr su justificación. y si fuese posible hacerlo, todavía le quedan los fracasos del pasado. Nadie puede caminar perfectamente hasta la hora de su muerte. Todos estamos en un proceso de santificación, caminando en su luz, pero todavía no hemos logrado nuestra permanencia total en ella. Necesitamos un fundamento mejor que nuestras buenas obras.
Si las obras no nos pueden salvar, y espero que estemos de acuerdo en eso, ¿qué lo hará? ¿Sobre qué soy declarado justo? Por medio del acto redentivo de Cristo. No es suficiente que Dios tenga un gran corazón Y que como un San Nicolás glorificado diga: «Bueno, Ern es un buen tipo; sus intenciones son buenas». Dios no lo hace porque está sujeto a la inexorabilidad de sus propias leyes. Si él permitiese que un solo pecador se fuese con su pecado sin castigar, el universo entero se disiparía. Dios debe permanecer fiel a su propia ley. No puede pronunciar justo a un hombre que no lo es.
¿Cómo opera la Justificación?
Hay algo que las Escrituras afirman con certeza: Dios no incumple su justicia. El es justo y el justificador de hombres inicuos que creen en Jesucristo. ¿De qué manera lo hace? Con base en la persona de Jesucristo. «Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús» (Rom. 3:24). Cristo ha hecho posible que Dios permanezca justo y declare justo al hombre que por naturaleza no puede serlo.
En 2 Corintios 5:21 nos dice cómo: «Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en El». Este acto divino no se puede ilustrar con una corte de justicia humana. Cuando un hombre que es culpable entra en un tribunal humano, el juez pasa su sentencia y el hombre tiene que pagar la condena. Pero en la corte de Dios, cuando un hombre injusto se para delante de Dios, sucede un milagro. Dios levanta su pecado y lo traspasa a Otro que no tiene pecado propio. Jesús es hecho pecado con nuestro pecado.
Este traspaso es únicamente la mitad de la operación, porque este Justo, (no sólo su justicia, sino la justa persona de Jesús) en la totalidad de su ser, es transferido a nosotros y así quedamos aceptos en su justicia. Se lleva a cabo un intercambio completo de pecado y de justicia.
Spurgeon hizo este comentario: «Esta maravillosa doctrina del intercambio de lugares entre Cristo y el pobre pecador, es una doctrina de revelación, porque nunca pudo haberla concebido la naturaleza».
Aquí entra en juego la fe. La duda pudo haberlo asaltado a usted después de su conversión, de si era digno o no de entrar en la presencia de Dios. ¿Sabe de dónde vino la incertidumbre? No, del diablo no, aunque estoy seguro que la respalda. La duda vino primordialmente porque usted no supo que cuando Dios hizo ese intercambio, él le dio lo que Pablo llama «el don de justicia». Le dio una justicia completa, aceptable para un Dios santo y puro. Esa es la base de su aceptación delante del Padre.
Enfatizo aquí que no tenemos justicia alguna aparte de Cristo. El es nuestra justicia y en él, por la fe, permanecemos delante de Dios. Nuestra justicia no es sólo una cualidad; es la persona resucitada de Jesucristo. Pablo dice en Efesios que somos aceptos en el Amado. Comparecemos delante de Dios en Jesucristo y cuando él nos mira nos pronuncia justificados como si no hubiésemos pecado nunca; justos con la misma justicia de Cristo.
Cualquier cosa menor no es suficiente. Aunque dé mi cuerpo para ser quemado o dé todos mis bienes a los pobres o haga peregrinajes, es insuficiente porque nada de eso tiene que ver con mi aceptación por parte de Dios. Usted y yo somos aceptos porque Dios hizo esa gran transferencia y Jesucristo, en su persona glorificada, es, en la presencia de Dios, mi justicia.
Martín Lutero la llamó una justicia extranjera porque no es natural. No es nuestra por derecho ni nacimos con ella. No tiene nada que ver con lo que está dentro de nosotros. Todo se hizo afuera. Le pertenece a otro, pero nos ha sido dada. Dios efectuó una ejecución de contabilidad cósmica: tomó nuestro pecado y lo puso en la cuenta de Cristo y en la nuestra metió su justicia. Ya no somos juzgados por nuestros antecedentes sino por el suyo.
«Cristo Jesús, se hizo para nosotros justificación» (1 Cor. 1: 30). El es nuestra única seguridad de salvación. Sin él, jamás alcanzaríamos la justificación de Dios.
Personalmente, yo no estoy tan interesado en presentarme ante Dios llevando mis propios antecedentes. Ni conozco a hombre que tenga una onza de sinceridad que se entusiasme ante la posibilidad de hacerlo él.
Quisiera ser como el gran hombre de Dios, el Dr. Alexander McClaren. Se dice que cuando estaba a punto de morir, alguien le dijo: «Dr. McClaren, debe ser maravilloso, ahora que se va a la presencia del Señor, llevar con usted esta gran historia de servicio cristiano». A lo que él respondió desde la profundidad de su integridad: «¿Me permite decirle lo que estoy haciendo? Estoy tomando todas mis buenas obras y todas mis obras malas y las estoy tirando por la borda. Quiero llegar a la presencia de Dios sostenido por su libre gracia».
La Base de Nuestra Aceptación
Cuando alguien se acerca al final de su vida, sin haber mantenido un fundamento firme, se preocupará por saber qué le garantiza» su entrada al cielo. Si se presenta respaldado por sus buenas obras, será rechazado por Dios.
Es necesario que haya un firme entendimiento de que usted y yo somos salvados por Dios por medio de Jesucristo. «No hay otro manantial, sólo de Jesús la sangre». Nuestra aceptación delante de Dios no está relacionada con lo que hayamos hecho previamente, nos presentamos delante de él en Jesucristo por la fe. Nada más. Es el único fundamento de esperanza que tenemos. En el momento que sumamos algo más a esa fe, perdemos toda seguridad.
Fe mas el récord de asistencia de mi iglesia, pero ¿me fue posible ir a todas las reuniones? Fe más los himnos cantados, pero ¿conocía bien todas las palabras? Fe más todo lo que di, pero ¿di todo lo que debí? El fundamento de nuestra seguridad, nuestra confianza y certeza delante de Dios, no está en lo que hayamos hecho o estemos haciendo, sino en lo que Jesús es delante de Dios. El es perfecto y nosotros estamos completos en él. La Biblia dice que la suya es nuestra justicia y que somos tan aceptados como él.
No existe ningún peligro de ser rechazado si estamos en él. Su destino es el nuestro. Su lugar el nuestro también. Su aceptación la nuestra. Somos como él delante de Dios. Todo hombre y toda mujer que pertenece a Dios por medio de Jesucristo tiene la misma seguridad.
Una señora vino un día a mi congregación en Canadá y me pidió que intercediera por ella. Yo le dije que con mucho gusto lo haría, pero entonces ella añadió estas palabras: «Usted está más cerca de Dios que yo». La sorprendí cuando la tomé del brazo, la introduje en mi oficina y cerré la puerta, con estas palabras: «Hermana, cuando me pidió que orara con usted, yo accedí, pero cuando me dijo que estaba más cerca de Dios, usted nos puso a ambos en un lugar al que no pertenecemos, Primeramente, yo no estoy más cerca de Dios que usted, y segundo, tampoco creo que sepa lo cerca que usted está de él». Luego procedí a informarla del fundamento de su aceptación delante de Dios.
Tal vez usted piense que lo que hemos compartido en este artículo no tenga ninguna relación con la dirección de los acontecimientos futuros; pero no es cierto. Nos dirigimos hacia tiempos de engaño y de falsificación como nunca antes. Quien no tenga un fundamento firme en la persona y obra de Jesucristo, se encontrará perdido en sus experiencias, desnudo y sin saber quién es y adónde pertenece. Esto sé con certidumbre: que, si jamás veo otra visión, si jamás tengo otro sueño, si no vuelvo a profetizar ni a tener otra gran experiencia sobrenatural, jamás cambiará el hecho de mi seguridad en Cristo como mi única esperanza para la eternidad.
Yo no me siento justificado. No es necesario sentirlo. Mi justificación no depende de cuántas experiencias religiosas haya tenido, sino de esa transacción llevada a cabo en la Corte Suprema del cosmos donde recibí mi justicia como un regalo de Dios. No es algo producido por mí; es algo que se me ha dado. Es algo hecho fuera de mí mismo y anotado en la presencia de Dios. Es Cristo. El es mi justicia y él ha dado cuentas de mi pecado. Mi pecado le ha sido imputado y él a mí. Estoy delante de Dios en Cristo y aceptado.
Tomado de New Wine Magazine Setiembre 1980
Reproducido de la Revista Vino Nuevo vol. 4 nº 3 octubre 1981.
