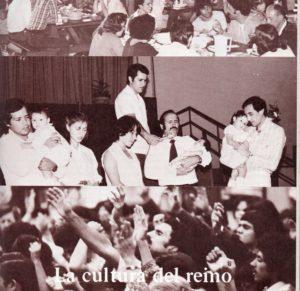
Por Mario Fumero
Debemos definir correctamente la posición de la Iglesia en relación al medio social en el cual nace y existe. También tenemos el deber de reconocer dos verdades fundamentales: la Iglesia está en el mundo, dentro de un sistema, pero no es del mundo; es decir, no tiene sus raíces en el esquema de la sociedad existente. La necesidad de definir nuestra posición es imperiosa debido a que dentro de este marco existen muchas corrientes o tendencias que intentan envolver o comprometer a la Iglesia en su esquema mediante sus propias definiciones.
La Iglesia en la sociedad
La institucionalización de las Iglesias y misiones en nuestro medio se debe a un proceso jurídico requerido dentro de una sociedad libre y democrática para fines legales de compra, venta y administración. La Iglesia toma su forma jurídica como «persona» reconocida por el Estado y se constituye en una institución más dentro del sistema social y da origen a un sinnúmero de nombres, estilos, gobiernos y denominaciones.
El denominacionalismo y la institucionalización de la Iglesia han sido fenómenos modernos ocasionados por la liberación del individuo de las estructuras tradicionales y por la evolución de esa libertad a dimensiones tan amplias que, en un sentido, un bien se ha transformado en un mal.
El mal que vemos radica en el hecho de que cuanto más se acomoda y se adapta la Iglesia a su sociedad, más pierde el contacto con sus raíces. Poco a poco los grupos son influenciados por el medio y caen en el sectarismo, la separación ilógica de los cristianos, y la competencia, producto de una sociedad de consumo. También caen en el mercantilismo, y los intereses creados, al que se acomodan los cristianos con ambiciones materiales. Los compromisos sociales los envuelven en los afanes de este siglo y la tendencia de imitación destruye lentamente el fundamento y la moral evangélica (Le. 21; 34, Col. 2:8).
Los procesos sociales y políticos influencian directamente a la Iglesia y la verdad es adulterada y traicionada.
La sociedad como sistema
Las tendencias, influencias y filosofías del medio moldean inconscientemente el comportamiento del individuo. La Iglesia que es el conjunto de los redimidos por la sangre de Cristo, refleja esta influencia en el seno de la reunión o de la asamblea cristiana. Sin quererlo cae en el modus vivendi del sistema y muchas veces se aleja de los principios cristocéntricos y bíblicos para dejarse llevar por las nuevas corrientes filosóficas.
Dentro del esquema de toda sociedad hay elementos políticos, culturales y religiosos que determinan los patrones de conducta de los pueblos y dan origen al nacionalismo. Estos elementos políticos producen sociedades capitalistas, socialistas, fascistas, comunistas, etc. Culturalmente, las sociedades se forman por su idioma, origen antropológico, historia, etc., y las religiosas por su herencia, costumbres, creencias y supersticiones.
Las siguientes son algunas de las tendencias sociales que han influido históricamente en los modelos que actualmente se implantan en la Iglesia.
La «democracia se ha infiltrado dentro del medio eclesiástico y ha dado origen a un estilo de gobierno congregacional, donde el poder de la Iglesia está en la mayoría. ¿Será ésta una norma bíblica? ¿No contradice ello el origen de la autoridad apostólica, el sentir del Espíritu y la teocracia bíblica? ¿No será ésta la causa de tantos errores en la Iglesia? ¿No se habrá dado el poder a una mayoría carnal, si aceptamos que los fieles han sido siempre el remanente pequeño? El grave error de Israel fue cambiar su gobierno de jueces por reyes, deseando copiar los sistemas imperantes en su medio (Jueces 2: 16).
Las tendencias políticas tratan de influir con su filosofía dialéctica a todos los círculos sociales, incluyendo a la Iglesia, la cual, olvidando su compromiso cristocéntrico y evangélico, se lanza a la carrera de la identificación ideológica y cae subsecuentemente en la política.
El estilo de vida existente en el mercantilismo moderno hace que muchos cristianos se afanen y se envuelvan en ambiciones personales que les roban el tiempo para Dios y para la familia. A veces las mismas Iglesias se materializan e invierten más en el acomodamiento material que en su labor misionera y evangelizadora.
Los movimientos de acción social, con sus programas de ayuda, denuncias, convenios, etc. influencian a la Iglesia también, y contaminan el espíritu de los cristianos con su compromiso a marcos sociales no evangélicos. Sería bueno determinar no envolvernos en movimientos o acciones sociales que van más allá de lo que la Biblia permite y rechazar todo principio o filosofía que no esté fundamentado en la palabra de Dios (1 In. 2: 15- 17; Lc. 16: 13).
El endeudamiento de los hermanos para satisfacer una vida de placer es otra tendencia que afecta a la Iglesia. Las deudas hunden al cristiano en un mar de tensiones y compromisos económicos que le quitan la paz y su tiempo para el Señor. Hay miles de hijos de Dios que están esclavizados por una «tarjeta de crédito» y se ven comprometidos más allá de lo que sus recursos les permiten. La ambición exagerada y los errores administrativos producen desasosiego, tensiones y la desintegración de la familia, pues se cambia la comunión familiar por algún aparato electrónico.
La Biblia enseña que, teniendo el sustento y el abrigo necesarios, debemos estar contentos y, que «cada día tiene su afán.» La vida fácil puede llegar a ser peligrosa. Lot buscó la llanura con sus placeres y facilidades y su fin fue casi de muerte y de destrucción (Gn. 13 y 19, Rom. 13:8).
Como culminación, es bueno entender que la Iglesia está en medio de un sistema decadente, corrupto y sentenciado por la palabra profética a la destrucción, pero que se vale de éste para transmitir su mensaje y forjar un reino con «nuevos patrones de conducta.» Debemos entender que, como pueblo comprado por Cristo, debemos vivir una vida de acuerdo a los patrones bíblicos, diferenciándonos de todos y teniendo dentro de nuestro seno, esos valores de nación santa, real sacerdocio y pueblo escogido por Dios. No permitamos que los sistemas del medio enajenen a la Iglesia y la desvíen de la ruta trazada por el Señor Jesús, quien es el único camino (l P. 2:6; 1: 15; Ef. 4: 24; 2 Ca. 3: 17).
La Iglesia y el trabajo social
En muchos lugares, la Iglesia ha tratado de proyectarse socialmente a tal grado que ha olvidado «totalmente su misión evangelizadora y se ha apoyado en tan sólo las obras sociales. Otras han ignorado este aspecto y le han dado las espaldas a los problemas de la sociedad, desligándose de la realidad imperante en el medio, y han buscado el camino de la súper espiritualidad para esquivar el conflicto.
La fe y las obras son parte intrínseca del vivir en Cristo. Ambas se complementan: la fe lleva a las obras de la mano, la fe adelante y las obras detrás. Puede haber obras sin fe, pero es imposible tener una fe sin obras. No podemos separar a una de la otra, como si pudiéramos dividir al cuerpo del espíritu. Cada una tiene su lugar. Es ilógico querer espiritualizarse hasta «divinizarse» cuando Cristo se encarnó y se humanizó. El radicalismo en este punto de las obras de la fe ha sido un conflicto de siglos. Si divorciamos lo social de lo espiritual ignoramos la realidad apostólica de la Iglesia (Stg. 2: 18-20; 1 Ca. 2: 13; 1 Ca. 15 :46).
La Iglesia debe obrar como luz que es de Cristo, mostrando frutos de misericordia. Por medio de la fe se produce el quehacer de los discípulos, pues el amor del Señor nos mueve a obrar como él. No existe un «evangelio social» y otro «espiritual», sino tan solo el Evangelio del Reino. El reino es un término que incluye al hombre íntegro, con sus necesidades y demandas. La Iglesia dentro de su reino es o debe ser un modelo social perfecto En ella debe. haber igualdad y compartimiento.
La justicia de Dios es el fruto del nuevo nacimiento. El llamado «trabajo social» es el fruto del amor de Dios que mueve a los hermanos a compartir sus alimentos, sus bienes y sus conocimientos con otros que lo necesiten, sin imposición o coacción. Y la Iglesia proyecta su ayuda primeramente al necesitado dentro de su mismo seno. Después, se extiende, como un buen samaritano, a aquellos marginados y necesitados que conviven en su alrededor sin hacer ruido o exhibición de lo que es un deber de todos los que somos llamados a servir (2 Ca. 8:14-15; Hch. 2:44; Mt. 6:3; Stg. 1:27; Mt. 5:14-16).
También la Iglesia puede asumir un papel importante en medio de la comunidad donde está, enseñando a leer al analfabeto, ayudando a los perdidos y depravados, socorriendo al huérfano y al enfermo, pero no como un medio de chantaje espiritual (comprar cristianos con favores y no con el mensaje de arrepentimiento). En esto existen dos peligros: Primero, hacer obras de caridad social para atraer adeptos o prosélitos a su iglesia. Las obras no deben envolver interés personal, pues en tal caso Dios no se agrada de ellas.
En segundo lugar, hacer obra social para competir con otras instituciones o con el estado como un negocio más del medio y no como un servicio cristiano. Es bueno saber que muchas veces la Iglesia se ha proyectado a la comunidad con obras necesarias, pues nadie suplía esa demanda, pero con el pasar de los años esa obra humanitaria se «mercantilizó», perdió su razón de ser cristiana y se convirtió en un negocio.
Nuestro servicio al necesitado no debe ser por interés, ni por competir. Una vez que tengamos resuelto el problema de los santos dentro de nuestra propia casa (la comunidad local), debemos proyectarnos a los de afuera, tratando de remediar males concretos que nadie quiere o puede solucionar. En nuestro caminar cristiano, extendemos la mano a todo el que necesita sin mirar color, credo, nacionalidad, etc. sabiendo que el servir es requisito indispensable en este reino de Dios (Le. 17:7- 1 O; M t. 2 5: 3 1-46).
El mundo y el compromiso del cristiano
No podemos desvincular a la Iglesia de los miembros que la forman: ellos son su razón de ser. Unidos forman el Cuerpo de Cristo, del cual Jesús es la Cabeza. Nuestras actuaciones como cristianos reflejan la realidad del Cuerpo y es por ello que no podemos analizar a la Iglesia y su compromiso social, ignorando al discípulo como individuo. La Biblia es clara y explícita al referirse en forma personal a la conducta del cristiano como esencia del testimonio del Cuerpo. La forma de pensar de las personas debe reflejar el mismo sentir de Cristo (Mr. 7:20-23; 1 Ti. 3:7).
Lo que es malo para el conjunto tiene que ser malo para el individuo. No existe una teología para el individuo y otra para el Cuerpo. Cuando predicamos que el cristiano no debe enredarse en los negocios de este siglo, tampoco la Iglesia debe hacerlo, y cuando decimos que la Iglesia no debe alinearse bajo tal tendencia política porque contradice la realidad de Cristo, tampoco el cristiano debe (2 Ti. 2:4).
Hay una separación bien marcada entre el mundo (como sistema corrupto en donde reina el príncipe de este siglo) y el cristiano como parte del Cuerpo de Cristo. El yugo desigual, los negocios con incrédulos, la participación en actos de conducta moral dudosa, la afiliación a grupos sociales antagónicos al evangelio, la politización corrupta del medio, la tendencia explotadora, el mercantilismo y la usura del sistema son cosas inaceptables tanto para la Iglesia como para el individuo cristiano (In. 12:31,14:30; 1 Co. 2:8; Ex. 2:2; 2 Ca. (;): 14-15).
Debemos entender las leyes del Reino para no infringirlas o imponer y apoyar otras. Debemos someternos a las autoridades superiores o sistemas políticos y aceptar su legislación, siempre y cuando esta no se contraponga al fundamento de Cristo.
No podemos quedar callados y apoyar con el silencio o la indiferencia actos tales como la supresión del culto, la legalización del homosexualismo, la legalización del aborto, el ateísmo, etc. Pero tampoco podemos tomar las armas y contradecir con la violencia el principio básico del amor al enemigo. Nuestras armas no son carnales. Nuestra voz y nuestra acción reflejan la voluntad de Dios. No podemos esperar que un mundo sin Cristo viva como si él reinara sobre ellos. No podemos esperar que el incrédulo sea casto, moral y honesto porque «yo así lo prediqué». No creo que terminaremos con el pecado denunciándolo, pero al menos manifestaremos nuestra posición y daremos al que escucha la alternativa de escoger a cuál Señor servir.
No aspiro a una sociedad «moral» sin Dios, ni a que las leyes del país cambien para prohibir la prostitución, para implantar la ley seca o dar muerte al adúltero, etc., porque sé que, aunque se legisle en contra del pecado, éste reinará, a menos que haya un arrepentimiento y un nuevo nacimiento. Pero sí aspiro a no ser cómplice de esta serie de cosas que son normales en el mundo, pero que en la Iglesia ni se debe hablar de ello (Ro. 13: 1-2; 12:19-21; 1 Ca. 3:1).
Debemos declararnos en contra de toda situación personal que afecte nuestro testimonio cristiano: como la evasión de impuestos, el quebrantar las leyes del país, el vender mis principios en busca de prebendas, el comprometer el testimonio de mis hermanos para conservar mi modus vivendi; el de participar de espectáculos que enajenan al hombre con el sexo, la violencia, la inmoralidad y el culto a demonios. Definamos nuestra posición como verdaderos cristianos y no participemos de las obras de las tinieblas.
Para concluir, dejamos patentes las siguientes verdades:
Primero, que la iglesia tiende a perder su identidad Cristocéntrica al envolverse en los sistemas sociales imperantes. La Iglesia debe mantener sus principios sin contaminarse con el sistema.
Segundo, que nuestro único compromiso es con Cristo y su evangelio, siendo la gran comisión su mandato básico. Nuestro deber es hacer discípulos para Cristo.
Tercero, que las obras son parte del vivir en Cristo. No existe un evangelio social o espiritual, sino un evangelio del reino. Vivirlo es amar y servir a todos los que forman nuestro círculo de acción.
Cuarto, que como cristianos no debemos comprometer nuestro testimonio con las cosas que traigan ataduras o yugo con los incrédulos. Debemos de ser luz, aunque estemos en medio de las tinieblas.
Quinto, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el pecado, el cual debemos denunciar sin dejar de amar al pecador como su víctima.
¡Que Dios nos ayude a entender estas verdades!
Mario Fumero, de origen cubano, es el fundador del Centro Evangelístico Brigadas de Amor Cristiano en Honduras, e A. El, su esposa Lisbeth y sus tres hijos residen actualmente en Córdoba, España. El siguiente artículo es tomado del folleto «La Iglesia y la Problemática Socio-política» con el permiso del autor.
Reproducido de la Revista Vino Nuevo vol. 5-nº 3- octubre 1983
